En un laberinto de silencio
por Miriam Rizzuti
La clandestinidad, el silencio, la culpa, el miedo. Una joven que en los años 80 decidió interrumpir un embarazo. Que un par de décadas después y ya viviendo en Bariloche, escuchó el debate de la ley pegada al televisor. Y en ese proceso, como tantas mujeres, se fue armando de palabras.
Ilustraciones: Delfina Filloy
*Trabajo final en la Diplomatura de Narrativas Creativas de No Ficción de la Fundación de Periodismo Patagónico y la Universidad Nacional de Río Negro. Cohorte 2024.
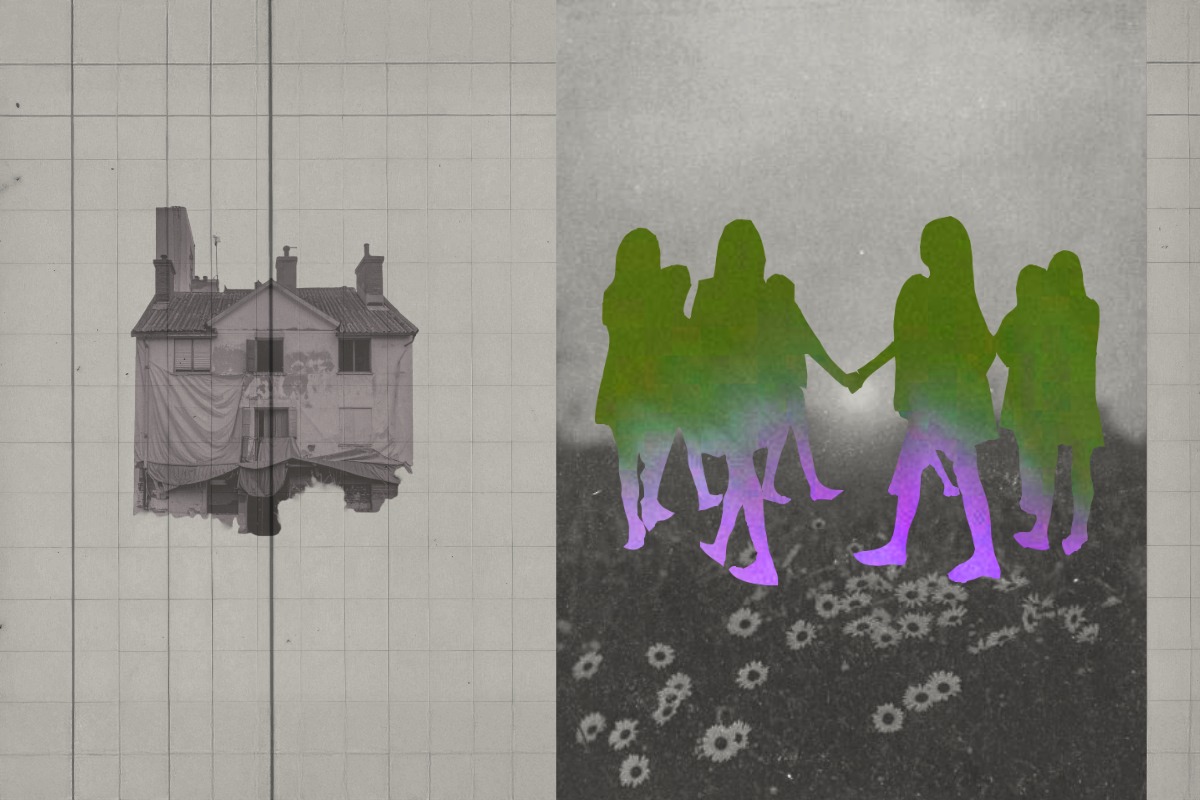
La puerta de la habitación se cierra detrás de Ana. En el living del viejo chalet que funciona como clínica, sentada en un sillón gastado, la espera una amiga. La casa no admite varones y el novio de Ana también espera, pero a doscientos metros de ahí, en un bar. Mientras tanto, entre la casa y el bar, la estación Castelar se llena del traqueteo de los trenes y parece un enjambre humano. El ruido del tránsito vespertino no cesa.
En la habitación, tras la puerta cerrada, están Ana y dos desconocidos: una figura silenciosa que prepara una jeringa y la mujer que le cobró por adelantado en el living. Ella le indica que se quite la ropa interior y suba a la camilla. Con una cinta chata, de esas que sostienen las persianas, le ata los tobillos a unos estribos metálicos. Después, la aguja en la vena del brazo derecho y el líquido que empieza a correr.
Ana despierta sola en otra habitación, en una cama caliente de sábanas usadas y frazadas rancias. El olor a humedad la asalta al mismo tiempo que la desesperación y la culpa. Nota que alguien la vistió con su ropa, siente entre sus piernas un bodoque de algodón y el fluir de la sangre que sale de su cuerpo. Aparece la mujer para impedir que se levante, pero no lo logra. Ana huye con su amiga que la sostiene al caminar. Afuera, el tráfico. El gentío. El dolor de panza intenso. La sangre. La amiga la ayuda a llegar al bar, el novio la ayuda a subir a su moto y un rato después la deja en la puerta de su casa.
Ni la madre de Ana, ni el padre, ninguno de sus hermanos y hermanas, ningún tío o tía, ninguna prima, ni sus amigas y amigos del barrio, tampoco ninguna de sus compañeras del 4to año del Instituto Sofía Bunge de Ituzaingó, ninguna profesora, ni las monjas, ni la madre superiora, ni el cura que da misa, ni siquiera su cura confesor sabrán jamás dónde estuvo Ana esa tarde de 1984.

°°°
Treinta y seis años después, Ana está sola en Bariloche, adonde llegó en 2002. En su departamento, sentada en un sillón individual de respaldo alto, color terracota. Afuera llueve de a ratos y ella, frente al televisor, mira, escucha y piensa. Se debate la ley del aborto en el Senado Nacional.
—Más de mil abortos por día, todos en clandestinidad. Y si no tenemos una cifra más precisa es, justamente, por la clandestinidad y la oscuridad a la que deben recurrir las mujeres que quieren interrumpir un embarazo en la Argentina —dice Mariano Recalde (Frente de Todos), senador por la Ciudad de Buenos Aires.
Ana escucha y piensa.
—Se nos dice que las niñas no deben maternar. Sin duda que no deben maternar. No, señora presidenta, las niñas no deben ser abusadas. Las mujeres no deben vivir en entornos violentos y ser sometidas. ¿El proyecto acaso resuelve esas tragedias? No. Lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la pobreza, la violencia y las desigualdades. Quizás, el aborto, si esto se hace ley hoy, ya no será clandestino. Pero los verdaderos problemas sí lo seguirán siendo —argumenta Mario Fiad (UCR), en representación de la provincia de Jujuy.
Ana escucha y piensa.
—Creo que esto no nos va a llevar a nada. Indudablemente esta ley no nos sirve. Por eso, después de informarme cuando creía que tenía la mente amplia, me di cuenta que tenía desconocimiento. Por eso voy a votar en contra esta ley. Creo que no sirve, no nos viene bien. Tenemos que juntarnos todos, más allá de cómo salga el resultado después de diez o doce horas de debate, tendríamos que trabajar todos y unirnos para poder tener un buen trabajo de prevención —dice Roberto Basualdo, senador por San Juan (Producción y Trabajo, interbloque PRO)
Ana escucha, piensa y dice para sí misma.
—¡No puede opinar ningún hombre! Ningún hombre puede llegar a entender la magnitud que tiene eso.
La magnitud que tiene eso, dice Ana. Eso que ella no nombra tiene forma de delito, de ruleta rusa, de secreto, de tabú: de eso no se habla.
Hasta hoy.
A las 4:12 de la madrugada del 30 de diciembre del 2020 el Congreso sanciona la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Las paredes del laberinto de silencio en el que Ana vive desde aquella tarde de 1984 se estremecen, como suelo andino con las réplicas de un temblor.
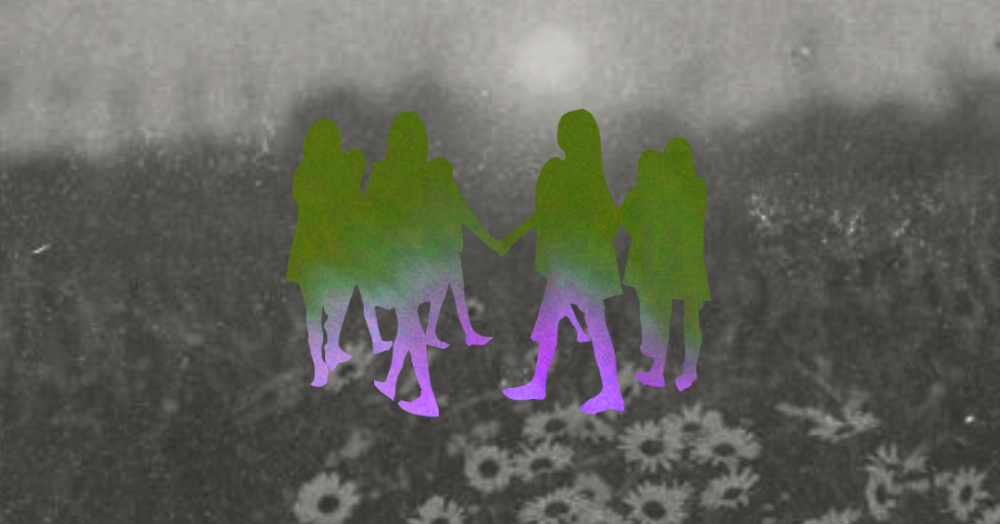
°°°
—Es una decisión que no es liviana, se queda con vos —dice Ana desde la cocina.
El departamento donde vive Ana es el espacio de una artista. A escasos metros del Centro Cívico de la ciudad, sus fotos y sus acuarelas pintadas sobre papeles de grano fino de distintas formas y tamaños ocupan los estantes, la mesa, los rincones. Entre imágenes de paisajes, de aves, de flores, croquis de casas históricas y pruebas de figuras con distintos trazos y colores hay, sobre la chimenea del living, un cuadro pintado por su madre en 1974. La escena muestra una niña que, con su cabellera al viento, lleva las riendas de un carro de flores arrastrado por un caballito rojo. La niña extiende el brazo derecho hacia adelante, señalando algo que no se ve, mientras un rostro formado por nubes la mira desde el cielo. La madre de Ana murió en octubre de 2023. La madre de Ana nunca supo.
—Estos temas te revuelven —dice Ana mientras entra al living con el termo y el mate.
El diccionario de la RAE dice que revolver, en la primera acepción, es: menear algo de un lado a otro, moverlo alrededor o de arriba abajo, es remover, mover, mezclar, agitar, menear, batir, bullir, barajar.
La experiencia del aborto clandestino se agita dentro de Ana desde 1984, como si fuera un fantasma, cada vez que algo externo la evoca.
A finales de los noventa, Ana conoció a M. Mientras terminaba su último año en la facultad, Ana trabajaba en una óptica en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires; en el local de al lado, M. era secretaria en una inmobiliaria. Los negocios abrían a las 8:30 de la mañana, los dueños de los comercios cercanos se juntaban a tomar café en el bar de la otra cuadra. Pero una mañana que debería haber sido como todas las demás, M. no llegó a trabajar y poco después de las 8:30 Ana se enteró de que la tarde anterior M. se había hecho un aborto clandestino, había vuelto a su casa, durante la noche la hemorragia no se había detenido, su madre la había llevado a la guardia del hospital a las 2 de la madrugada, y ahí, M. había muerto.
—Yo no me morí —dijo Ana al enterarse. En silencio, solo para sí.
En 1998 Ana tenía 30 años y buscó tener un hijo. Al tomar la decisión una pregunta asaltó su mente: «¿Podré tener hijos?». Ana desconocía qué le habían hecho a su cuerpo en aquella casa-clínica de Castelar, nunca nadie le había explicado el método utilizado, tampoco ella tenía acceso en aquel momento a la información sobre cómo se hacía un aborto quirúrgico. La ignorancia de 1984 se transformó en incertidumbre catorce años después, y la experiencia reciente de su amiga L. no la tranquilizaba. L. se había hecho un aborto clandestino poco tiempo atrás, ahora quería ser madre y no quedaba embarazada. L. no pudo, Ana sí. El día que nació su hijo, toda la familia festejó la llegada del primogénito.
—Él no es el primogénito —dijo Ana con su bebé en brazos. En silencio, solo para sí.
En 2013, Ana conoció a una joven recién llegada desde Buenos Aires dispuesta a instalarse en Bariloche. Una tarde, mientras le daba consejos de pionera sobre lugares donde vivir, cómo conseguir trabajo, cómo adaptarse al clima y otras cuestiones cotidianas, la chica le dijo que la sentía como su madre en esta nueva ciudad.
—Aquel bebé podría ser como ella —dijo Ana. En silencio, solo para sí
Ana recuerda el aborto y también recuerda las veces que lo recordó. Aquel evento se mezcla con las personas que conoce, se remueve en su interior. El aborto de su adolescencia es una carta que aparece una y otra vez al barajar y dar de nuevo con el mazo de su vida.
—Hay cosas que quedan en lo que no fue —dice Ana mientras toma mate rodeada de sus fotos y acuarelas.
°°°
Según las estadísticas oficiales, a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los centros de salud pública de cada provincia informaron 73.487 abortos en 2021, 96.664 en 2022, 107.505 en 2023. Sin embargo, estos indicadores no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de la seguridad social (obras sociales) y en el sector privado (empresas de medicina prepaga).
En El acontecimiento, la novela autobiográfica de Annie Ernaux, la autora dice: “El hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto, la clandestinidad, forme parte del pasado no me parece un motivo válido para que se siga ocultando. La ley, que casi siempre se considera justa, cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse porque ‘todo aquello se acabó’, haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio de entonces. Pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto puedo afrontar (…) de forma real este acontecimiento inolvidable”.
El aborto clandestino de Ana, como el de su tocaya francesa Annie, sigue aconteciendo cada día.
En 2022, Ana recibe un regalo de una de sus hermanas. Es la novela Catedrales de la autora argentina Claudia Piñeiro. Ana se ve a sí misma en esa trama en la que una adolescente de familia católica, de clase media, del conurbano bonaerense, tiene un aborto clandestino. El nombre que Piñeiro da al personaje es Ana y el lugar que la autora imagina como escenario del suceso es un chalet en un barrio de la periferia de Buenos Aires. Mientras Ana lee la novela siente que alguien le puso voz a su historia y siente cómo el silencio se empieza a resquebrajar en su interior.
Piñeiro escribe: “La clínica no era una clínica, apenas un chalet mal mantenido, con pasto crecido y la pintura descascarada”.
Y a Ana le resuenan los diálogos de la ficción que le traen las palabras de aquella tarde lejana.
“— Pero antes, linda, dame la plata, así si después estás un poco boleada por los calmantes, no se te complica. ¿O la tiene tu amiga?”.
— Ana, el personaje de la novela, muere, yo no morí —dice Ana.
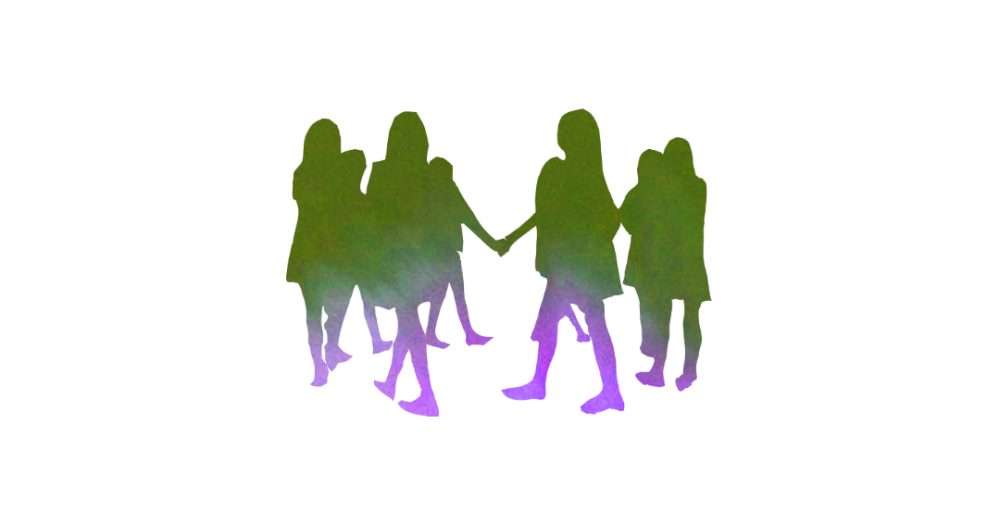
°°°
En 2023, en uno de los frecuentes viajes a Buenos Aires que hace Ana para visitar a su familia, le pide a su hija que la acompañe a un lugar. Es una tarde apacible, pasan frente a la estación de tren Castelar y caminan juntas algunos metros más. Se paran en la vereda de un chalet abandonado, el frente está cubierto por una lona rota. Ana la levanta para mirar. Su hija también mira y pregunta qué hacen ahí. En el lote hay cardos crecidos, pastos altos, las paredes de la casa están cubiertas de moho. No queda ni una abertura en su lugar y la casa parece mostrar su decadencia interna a través de agujeros oscuros donde estaban las ventanas,y el frío del interior se cuela por las entradas de marcos desvencijados donde alguna vez hubo puertas, como bocas desdentadas abiertas en un grito silencioso. La casa materializa las sensaciones que siempre generó: miedo, abandono, silencio, oscuridad. Ana no había vuelto nunca más a ese lugar. Siente cómo late fuerte su corazón, cómo el laberinto de silencio en el que vivió hasta hoy implosiona. La ve a su hija que mira todo sin saber nada, todavía.
—Ver la casa así es como justicia —dice Ana.
Su hija escucha. Ana está viva. Y habla.

